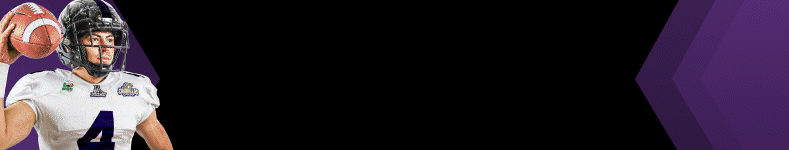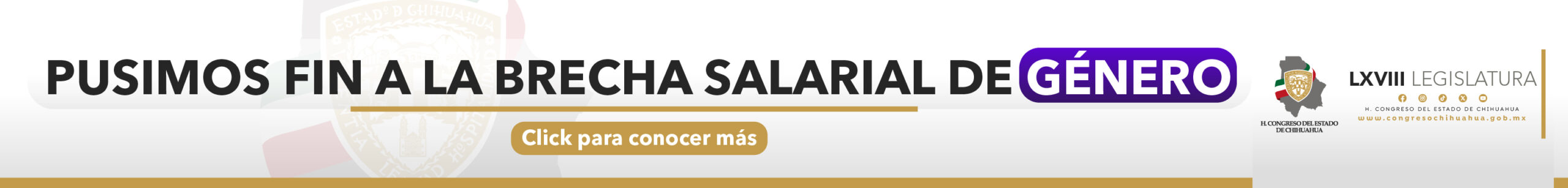Por Gil Miranda.
No es país para tibios. No es momento de dudas. Las acusaciones hacia la sociedad son graves: clasismo y racismo. Y por si eso no fuera lo suficientemente grave, las acusaciones son de quien debería conducir a la sociedad con sapiencia y con sosiego. Se acabó, hay que definirse.
La sociedad no puede permitir más insultos, a la sociedad se la está humillando. Este es un país que históricamente ha aceptado las injusticias, que ha sobrevivido al veneno de todos los partidos políticos, y que lo ha hecho sin rebelarse, sometiéndose y sin reticencias.
Nadie, ningún dirigente ha estado a la altura de las expectativas generadas. Ni siquiera la gente que dice que ha salido de la gente. Eso ha dejado heridas sociales, como para que ahora, además, se abra una nueva herida de clasismo y de racismo. Esa sociedad que con tan poco se conforma.
A este país, en este momento, pocas cosas le sorprenden. Un país que ha mostrado solidaridad y apoyo ante situaciones desagradables y hechos inesperados, un país que se ha unido en momentos críticos, un país que hoy se quiere confundir, dividir y vulgarizar. Más, por si acaso no lo estaba ya.
No está de menos decir que el pueblo, en buena medida, ha sido cómplice de la política. Porque el pueblo que se convierte en clase política sale del mismo pueblo. Ese pueblo que, después de lo que hemos visto, no es tan bueno ni mucho menos tan sabio. Pero que nadie se confunda, ni clasismo ni racismo.
Y en todo caso, quien promueve el clasismo y el racismo es la misma política, la que con decisiones hegemónicas y autoritarias conserva el estatus de quienes, por su poca capacidad, deberían estar en la parte baja de la pirámide. No es el pueblo clasista ni racista, es la política.