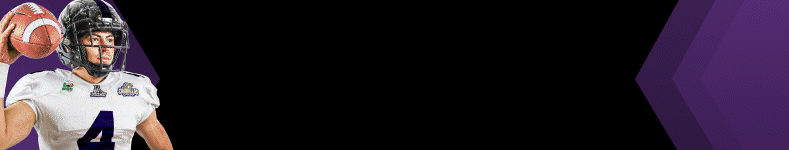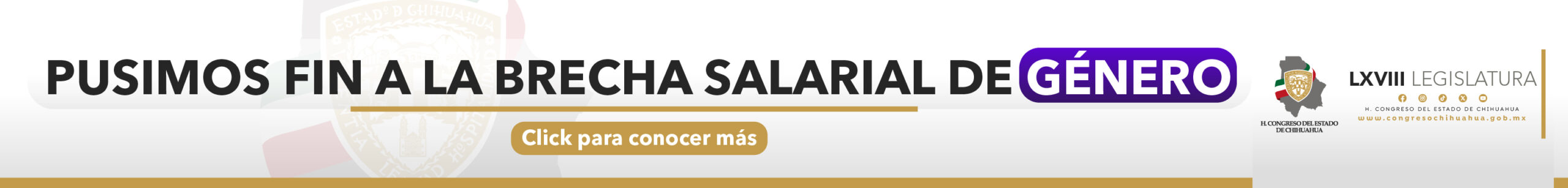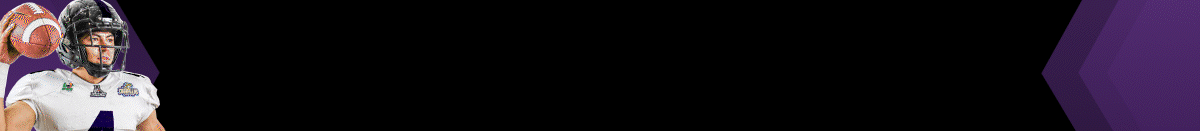MIS CUENTOS
Por R. del Avellano
A las siete de la mañana, Tino Lara se despertó con una enorme pesadez en las bolsas malares. En síntesis, la sensación era parecida a traer dos enormes pañales rellenos de caca debajo de los ojos. El espejo lo deslumbró. Y fue cuando decidió llamarme.
-¡Estoy devastado, hermano!, me dijo en cuanto escuchó mí voz. El tono era apocalíptico. “No se sí pueda llevar esta carga, es mucho para mí”.
Intenté entender lo que ocurría, pero Tino no aportaba más elementos que no fuera aquel exagerado lenguaje pesimista, como si el fin del mundo estuviera pasando por su ventana.
Larita, como le decíamos la mayoría de sus amigos, se había divorciado en la fecha exacta de las Olimpiadas de Sídney. Se había convertido en un hombre solitario, huraño y desconfiado. Por eso odiaba los juegos olímpicos.
A manera de confesión, un día me dijo que “el amor no existía, que era un invento social para mantenernos apendejados”.
En el evento olímpico australiano, en el año 2000, tres narcotraficantes fueron apresados por sus actividades ilícitas. Los grupos de inteligencia norteamericanos tenían ojos en las cámaras que transmitían el evento, particularmente de los que habían llegado de otros países.
Rastreaban con tecnología de punta a posibles terroristas. En una de las tomas, allí estaban, con sombreros de charro y ebrios, tres peligrosos mexicanos que asistieron a la pelea de box de uno de las glorias mexicanos.
Luego vino la detención de los delincuentes y el desplome de Larita. En un programa de noticias, cuando pasaban la nota de los tres narcotraficantes, muy cerca de los criminales, estaba la esposa de Tino, a la que hasta antes del divorcio llamaba, amorosamente, Silvita.
La mujer llevaba puestos unos lentes oscuros de la marca Prada y observaba el mismo evento olímpico de los narcos mexicanos. En la imagen la señora estaba acaramelada, como de luna de miel, con un hombre más joven que ella y eso bastó para que Tino no volviera a creer en el amor, en las mujeres, en el santo matrimonio y en las promesas cristianas que se hacen en el altar.
Desde hace 24 años es un asceta, como Juan el Bautista y como tantos santos del calendario gregoriano. Larita hizo el juramento de no volver a enamorarse en el año 2001. Fue al Vaticano para aprovechar una bendición especial que el Papa había anunciado para todos los pecadores de la tierra.
Era una bendición, especial, plenipotenciaria que el jerarca rezó en la Plaza de San Pedro. Pero el pecado de Larita era como un vampiro chupándole la sangre. Por eso recorrió la tumba de los Papas beatos y santos, juramentó la decisión que ha estado vigente hasta el día de hoy de no volver a enamorarse.
Si no fuera porque es un empedernido majadero y por incumplir el tercer pecado capital, que es la avaricia, podría ser santificado en vida.
La mañana de aquel jueves, era distinto, sombrío para Tino Lara. Aquel hombre desvalido, de casi 70 años se sentía agraviado por su aspecto físico. Por eso me llamó y me imploró: “No seas cabrón, llévame con tu amigo, el doctor Ramos…dile que le pago lo que sea, pero que me quite estas pendejadas que me salieron en los ojos”.
Ya para esa hora, Larita había navegado en Google. lo que ocurría en su rostro. En el buscador colocó la frase: “bolas gigantes que salen debajo de los ojos”. Todas las referencias médicas establecían que el mejor método para acabar con aquellas malignas bolsas era la cirugía plástica, “realizada por un cirujano plástico titulado y con cédula”, recomendaba el buscador de Internet.
El cirujano Ramos no tenía la especialidad, pero eso qué importaba cuando se tiene una urgencia como la de Larita. De hecho, un artículo de Clínica Mayo le dio una nueva esperanza al recomendar el uso de una pomada milagrosa que estaba en etapa experimental.
El producto se vendía en Sídney, Australia, el país que odiaba Tino al recordarle el affaire de Silvita y su enamorado, que años después, Larita se enteró que lo había conocido en una fiesta informal en la casa de uno de sus mejores amigos.
Hicimos un compromiso de platicar a las nueve de la mañana en el restaurante Barrigas de la avenida Gómez Morín. Allí encontraríamos a Esteban Sanjosé, el mejor amigo del doctor Juventino Ramos. Era tanta la comunión que existía entre ellos que se decían ‘hermanos’. Así se veían, como un núcleo muy parecido a los caballeros templarios.
No se lo dije a Larita, pero pensé que acudir a una cita, precisamente en el Barrigas, no era una buena idea. A esa hora el restaurante de la familia Murguía se llena de políticos, empresarios, narcos de baja monta que se creen ‘el señor de los cielos’ y mujeres de todos los estados civiles que acuden a contar, unas a otras, sus íntimas desgracias.
Imagino que el murmullo de las doncellas fronterizas, lavando sus recuerdos fatídicos, es como un coro del purgatorio pidiendo clemencia al soberano Salvador.
Todo se presta en el Barrigas. Por una inexplicable razón, el lugar siempre está oscuro. Y allí, en el booths del rincón, en la esquina derecha, por muchos años, se han reunido los amigos de Sanjosé, menos el ingeniero Lico Pavía que fue excluido del grupo por un fraude que le cometió a Esteban.
El indudable capitán de esa hermandad restaurantera es, precisamente, el empresario ganadero Esteban Sanjosé que se distingue por su buen vestir, por su buen comer, por sus vehículos costosos y siempre limpios, su sombrero Big Jake como el que usaba John Wayne y su indiscutible retórica, que es algo así como una enciclopedia abierta, que revela la intimidad de la ‘high life’ de Chihuahua.
Los jueves, invariablemente, Sanjosé se reúne con periodistas que escuchan atentamente las narraciones impublicables de la alta clase social. Las carcajadas afloran con los apodos que utiliza el mordaz ganadero para citar a cuanto pelafustán es repasado en la llamada mesa de los reporteros.
A un exgobernador le dice “El cachetón”, a otro “El Loco” y así camina la plática con el jefe Sanjosé que se extiende hasta eso del mediodía.
A las nueve en punto, Esteban Sanjosé me recibió con una sonrisa de oreja a oreja. En pocos minutos le hice saber la desgracia de Tino Lara. Le supliqué que fuera solidario y compasivo.
Apenas expresé la última frase y la puerta del restaurante se abrió con una lentitud inusitada. Allí estaba, el beato del Barrigas que era recibido con una expresión de asombro por Esteban Sanjosé que, sin dudarlo, abrió la boca y dijo:
-“Chingao, chingao, ese que viene allí es Larita… que pinches lentecitos se carga, parece Anthony Quinn”.
El andar de Tino era lento, confuso. Daba la impresión de que en cualquier momento se desplomaría. Se observaba demolido, más viejo de lo que realmente era. Por el abrigo negro y su figura delgada, cualquiera hubiera dicho que acababa de entrar la santa muerte.
Pedí nuevamente a Sanjosé que midiera sus expresiones. Pero Esteban era una de esas personas que tenían clase hasta para mentar la madre hasta el mismísimo presidente de la república. Obviamente mi súplica pasó desapercibida.
-¿Qué pasó, Lara? ¿Y esos pinches lentecitos que te cargas?
-No seas cabrón, Esteban, ten piedad de mí. Me está cargando la chingada, respondió con un tono suplicante, enredado en una bufanda color negro con la que se tapaba la boca al hablar.
Tino Lara nos contó lo que había sucedido. El problema se desarrolló de un día para otro. Adjudicaba esa perniciosa situación de su rostro a unos camarones que, aseguraba, estaban contaminados con mercurio y volvió a hacer una nueva promesa, como la de Silvita. Dijo que no volvería a comer, en lo que resta de vida, un solo camarón.
-No soy pendejo. Leí toda la literatura médica sobre estos festones de mierda que me salieron anoche. Los pinches médicos no me van a agarrar de conejillo de indias…tengo conocimiento de todo lo que me pasa y como resolver esta maldición.
-Ande, ande, pinche viejo, es la edad no haga tantas olas, le dijo Sanjosé. “Además, esas chingaderas le salen a los que son bien ojetes…”
Esteban rompió el momento dramático de Tino Lara. Tenía guardada una historia reciente que se apegaba a la plática del momento. “Al ingeniero Lico Pavía le salieron unas varices en las patas, por cabrón y ojete, porque se pasó de listo”.
Lara se quedó callado. Poco a poco se fue quitando los lentes hasta dejar su cara al descubierto.
-¡¿San Isidro labrador, ¿qué es eso?!, exclamó Sanjosé, ¿qué son esas bolas tan ojetes que tienes en la cara?
Allí estaban, como si fuera una pintura Gótica, un Botero, una réplica en vivo Van Gog. Dos enormes bolsas que habían adquirido un color negruzco, tal como personifican al conde Drácula, pero más penoso, colgaban del rostro de Larita. Llegaban ya hasta los pómulos y parecía que tenían vida.
– ¿Te duelen, Larita?, preguntó en otro tono Sanjosé.
-Me duele el alma de traer colgadas estas chingaderas. Haz de cuenta que traigo el saco escrotal en cada ojo.
Sanjosé propuso un remedio casero. Pidió al mesero unas bolsitas de té de manzanilla, pasadas por agua hirviendo, para aprovechar las propiedades milagrosas de la bebida medicinal, cuyo uso original se la pelean los egipcios, los griegos y los rusos.
-Algo bueno deben de tener esa pinche infusión, opinó Sanjosé. “He sabido que a los niños recién nacidos les ayuda con las lagañas…”
La mesa se rodeó de meseros. Estaba El Güero, El Ojitos, El Negro y don Rafa. Todos miraban con asombro aquellas protuberancias que Lara tenía montadas debajo de los párpados inferiores, de tal manera que se podía ver la parte interna a la altura de las pestañas.
– ¿Qué es eso?, preguntó uno de los meseros.
-Se llama bolsa malar, explicó Lara.
Era el más instruido en ese misterioso padecimiento que se le desarrolló de un día para otro.
Las bolsas de té llegaron a la mesa. Estaban dentro de una jarrita metálica que contenía agua caliente. Tino Lara recostó la cabeza en la silla y permitió que El Ojitos le aplicara el remedio. Un minuto, dos minutos, tres minutos… y nada. Allí seguían ‘los testículos negruzcos’.
El momento tomó tal relevancia que llamó la atención de don Roque Palma, un exalcalde que usaba dientes postizos y que salivaba cada vez que se emocionaba con alguna circunstancia fuera de lo común.
-Estimado amigo, ¿qué tienes en la cara?, preguntó don Roque. “Eso es gravísimo, ¿ya te está viendo algún médico?”
Larita guardó silencio. Fue uno de los meseros el que respondió por él.
-Dice el señor Sanjosé que le salió por ojete.
Roque insistía:
-No sean infames, llévenlo de emergencia con algún médico.
Tino Lara se negó a almorzar y a responder una sola de las expresiones del exalcalde. Se puso los lentes y le exigió a Esteban que le hablara al doctor Ramos dada su cercanía de hermandad con el afamado cirujano plástico.
-Ya me vale madre que no tenga cédula, refirió Larita.
-Ese pinche cirujano no me va a contestar, a esta hora Juventino debe de estar poniendo chichis y nalgas a las viejas ricas. Pero te voy a dar una pista: a las cuatro de la tarde come todos los días en el Shangrilá. Allí lo puedes agarrar con más calma.
Para que Tino Lara se calmara, le proporcionó el teléfono personal del doctor Ramos y le pidió que cuando hablara con él, le dijera expresamente así: “Esteban Sanjosé me recomendó contigo”. Con eso tienes, te va a atender a toda madre.
El chofer de Tino llegó por mí a las 3:30 de la tarde. A los poco minutos, con un atuendo distinto con el que se presentó a la cita del Barrigas, el gran Larita se subió al vehículo. El silencio en el interior del auto era muy parecido al de los sepulcros.
No habló hasta llegar al Shangrilá. Fingía escuchar un programa de radio donde tres analistas políticos discutían sobre el desmadre en el que se ha convertido nuestra ciudad. Dos favorecían al presidente y el tercero lo atacaba con mucha rudeza, de ratero no lo bajaba. Uno de los conductores era amigo del excalde Roque Palma, ‘el salivas’, como le decía Larita.
En el silencio del vehículo de lujo, una Yukon del año, como la que usaba el expresidente de Estados Unidos, Barak Obama, la voz del periodista estremeció a Larita.
– ¿Se acuerdan a don Tino Lara?, el empresario que se hizo millonario como banquero. Me comenta una de mis fuentes que le salieron unas bolas en la cara tan grandes como una pelota de golf.
– ¡¿De golf?!, pregunta con cierta intriga otro de los analistas.
-Sí, enormes…anda como perro apaleado como un fantasma por los restaurantes.
Larita estalló.
– ¡Fue el puto de Roque Palma!, hijo de la chingada, se acercó como la madre Teresa de Calcuta nada más para joderme. Por eso le negué el saludo…
Cuando los ánimos se calmaron, entramos juntos al Shangrilá a poco antes de las cuatro de la tarde. A lo lejos, en una mesa amplia, media docena de médicos del Centro Médico, la mayoría con filipinas azules, departían animosamente las copas repletas de vino tinto.
Ya en la mesa, el Capi Guereca nos platicó que la mafia de doctores, propietarios del Centro Médico, habían logrado un contrato millonario con varias empresas americanas para otorgar servicios de salud a los ingenieros y administradores de primer nivel.
– ¡Pinches médicos de mierda!, no tienen llene…, alegó Tino Lara mirando con desdén al grupo de galenos que tenían cinco horas bebiendo el mejor vino tinto de la casa.
A las cuatro en punto, portando un abrigo negro, una bufanda gris y unos zapatos ortopédicos para pie delicado, Dian Milán, entró el doctor Ramos, Juventino, como lo llamaba Esteban Sanjosé. El capitán de meseros lo condujo hasta la mesa donde un grupo de personas ya lo esperaban.
Cuando me miró, de mesa a mesa, levantó la mano y fue cuando pude comprobar que algo no estaba bien. Junto a nosotros estaba el chofer de Tino, el señor Arcadio, como le decíamos la mayoría. Aquel hombre silencioso era un banquero venido a menos que había decidido rebajarse hasta el nivel de ser una especie de dama de compañía para cuidar y trasladar al soltero multimillonario que ahora traía colgando una desgracia en el rostro.
-Vamos a platicar con Ramos antes de que empiecen a comer, propuso Tino Lara.
Por la expresión del doctor Ramos, le comenté que no era buena idea, que aprovecharíamos cualquier momento para hablar con él, pero que, por ningún motivo, iríamos hasta su mesa.
No fue necesario esperar. A los pocos minutos, apenas habíamos dado el primer sorbo a las limonadas hechas con agua mineral, el cirujano plástico, sin título y sin cédula profesional, pero con una gran experiencia en cambiar vidas, se paró frente a nosotros.
Tenía las orejas rojas, de coraje. Las venas que corren por las sienes parecía que iban a explotar. Sin aliento, sin piedad, nos espetó con mucha energía:
– ¡¿Quién de ustedes es el hijo de la chingada que me ha hablado 17 veces y que está a chingue y chingue que le dé una consulta?!
Tino Lara reaccionó inmediatamente.
-Ten piedad de mí, Juventino. Ya te dije que soy amigo de Sanjosé y que me está cargando la chingada.
-¡Pero 17 veces!…no tienes madre. Serás amigo del pendejo del presidente de la república, eso no te faculta para que me llames como un demente. No me dejabas ni cagar.
Una mano femenina calmó al galeno. Era Sarita, la esposa de Juventino Ramos que acababa de entrar y le pedía, con un tono amoroso, que bajara la voz. La dama sabía que cuando el Cirujano tenía rojas las orejas era una mala señal.
-Calma, gordo, te puede hacer daño, le pidió Sarita. “Cualquier cosa que los caballeros tengan como emergencia, se puede resolver bajando la voz”, refirió la señora Ramos, que tenía la evidencia en el rostro de haber sido paciente de su esposo cirujano.
En un tono más calmado, pero aún con las orejas rojas, me pidió que llevara a Lara a su consultorio el sábado y para adelantar el procedimiento quirúrgico solicitó exámenes preoperatorios.
-Y dile a este señor ¡por favor! que, si me vuelve a llamar, no lo consulto ni lo opero ni nada. Lo consideraré como un muerto.
No hubo mayor despedida que la espalda del galeno frente a nosotros y los pasos ruidosos de su esposa a la que tomó del brazo.
Quedamos mudos por un rato. Lara tenía hambre porque no había almorzado y yo andaba por las mismas. El único que no se quejaba del ayuno era Arcadio, el exbanquero. Él comía de lo que traía en una hielera portátil mientras Tino arreglaba sus asuntos.
Salimos del Shangrilá rumbo al Laiwayen que está pasando la calle. Dejamos atrás a Juventino que aprovechaba las tardes para atender a sus pacientes femeninas a quienes animaba para entrar al mundo de las transformaciones.
Tino Lara caminó en silencio, arrastrando los pies. Parecía molesto, pero no decía palabra alguna. Antes de entrar al Laiwayen empezó a gritar:
– ¡¿Te fijaste?!, ¡El pinche médico de pacotilla ni siquiera me miró! Todo te lo dijo a ti, parecía que yo no existía, me trató como un pendejo…
-Entiéndelo, estaba enojado contigo, le hablaste 17 veces y ni cagar lo dejaste. Además, con esos lentes que te cargas, es imposible mirarte a los ojos.
-Y ¿qué quieres?, ¿qué me los quite?, para que empiecen como el cabrón de Sanjosé a burlarse de mí. Médico de mierda, ni siquiera me miró, ni vio mi padecimiento y todavía me pendejeó como si tuviera 15 años…
Comimos en silencio. Al centro de la mesa colocaron una codorniz con verduras; arroz con pollo y cerdo; carne de res con brocoli y pato agridulce. Nada de camarones por aquello del mercurio.
A la mitad de la comida, Larita levantó la copa que contenía agua y dijo:
-Brindo porque posiblemente esta sea mi última comida con ustedes, no sé qué me depare el destino. Les voy a decir algo más, creo que, si no me arreglan este problema, posiblemente me quite la vida, porque no quiero vivir mis últimos años como si fuera un cócono viejo. Esto es peor que mi divorcio con Silvita.
Con toda discreción, llegamos a las siete de la mañana a las instalaciones a Poliplaza Médica. Larita pagó mil quinientos pesos por los análisis preoperatorios y le prometieron que podía pasar por los resultados después de la una de la tarde o, en su defecto, podía recibirlos por correo electrónico.
En forma específica, Larita pidió que midieran el nivel de mercurio para saber de una vez por todas si los camarones que se comió estaban ligados a su padecimiento. Obviamente, ignoraron la petición, argumentando que ese tipo de análisis tienen que realizarse en forma más especializada.
En una confesión inesperada, Larita me comentó que en los últimos días los problemas estomacales se le habían intensificado.
-Es penoso decirlo, pero cuando estoy solo me echo unos pedotes que hacen templar el excusado. Qué vergonzoso, dijo para sí mismo.
Ya por la tarde, casi a las tres, me habló don Arcadio. Me comentó que ya tenía los resultados y que Larita quería ir al Shangrilá para que el médico Ramos le indicara si era candidato a la reconstrucción facial.
Con mucho respeto le dije Arcadio que era una pésima idea y que no contara conmigo.
Nada hizo cambiar de opinión a Larita. A las 3:30 de la tarde, él y su chofer, pasaron por mí y enfilamos hacia el restaurante cantonés. En el camino discutimos agriamente la tontería que íbamos a cometer. Le hice ver que esa imprudencia podría provocar que Juventino Ramos no quisiera operarlo.
-Vamos a cambiar la estrategia, dijo con mayor esperanza Larita. “Hacemos como estamos allí comiendo y cuando pase o se acerque a nosotros, le entrego el resultado de los análisis para abrir la conversación”.
Ocupamos la misma mesa de un día antes. Poco antes de las cuatro de la tarde entró Sarita al Shangrilá. Tino se levantó al verla y la saludó con mucho afecto. Los lentes obscuros le daban un toque gansteril, por eso la esposa del cirujano plástico se estremeció.
– ¿Cómo está, señora Sarita?… soy Faustino Lara, Larita, así me dicen todos. Un gusto saludarla de nuevo. ¿Gusta acompañarnos mientras llega su esposo?
Abordada con esa suavidad, la mujer accedió fácilmente a tomar asiento con nosotros. Sarita se disculpó por el exabrupto de Juventino un día antes y, con cierta intriga, le preguntó a Lara por qué insistía tanto en ver a su esposo.
-Prométame que no se va a espantar cuando me quite los lentes, le suplicó Tino Lara.
Poco a poco se llevó las manos al rostro para quitarse los lentes de carey. Los anteojos los había comprado en Las Vegas, en la tienda “Gold & Silver Pawn Shop”, la empresa familiar que opera Rick Harrison, el que tiene el programa televisivo “El Precio de la Historia”. En aquella visita a la ciudad del pecado, Tino quería conocer a Richard Benjamín Harrison, conocido como “El Viejo”, y al hijo de Rick, Corey Harrison.
La negociación le vendió los lentes haciéndole creer que eran iguales a los que usaba Anthony Quinn y Frank Sinatra.
Faustino Lara se quedó sin lentes, mirando frente a frente a Sarita. La boca de la señora del Cirujano se abrió de tal tamaño que sin menor esfuerzo era fácil observar los tapones de las muelas inferiores que habían sido forradas con una amalgama oscura. La caries la había perseguido desde su juventud.
– ¡Dios mío! ¿Qué le pasó, señor? ¿qué es exactamente lo que tiene debajo de los ojos? Santo Niño de Atocha, le prometo que voy a rezar por usted y, desde hoy, voy a abogar ante mi esposo para que lo opere lo más rápido posible… ¡eso es terrible! Le juro que he perdido el apetito.
– “Esa protuberancia es una novedad para mí”, continuó Sarita su monólogo. En mi experiencia médica, al lado de mi esposo Juventino, nunca había visto algo tan grande y desagradable, refirió la mujer.
A las cuatro en punto entró al Shangrilá Juventino Ramos. Estaba como encandilado buscando a su esposa, hasta que la observó en la mesa nuestra, mirando a Larita que ya se había puesto nuevamente los lentes y estaba muy cerca de ella, como hablándole al oído.
El cirujano plástico estalló nuevamente en ira. Y nos enteramos de su estado anímico por las orejas rojas.
– ¡¿Qué insolencia es esta?!, ¡Qué mascarada encuentro en el Shangrilá!, dijo el médico. “Ahora acosa a mi esposa. Además, ayer quedó muy claro lo que le dije, que no me hablara y hoy me marcó cinco veces. Y no conforme con llamar y llamar como un demente, llego al Shangrilá y lo encuentro acosando a Sarita.
Todos estábamos mudos. Los festones habían crecido como si tuvieran vida propia. Sarita, al ver la molestia de su esposo, se levantó como obnubilada, como si un rayo le hubiera caído en el cerebro.
-Te suplico, Juventino que no hagas sufrir más a este miserable hombre. Ten misericordia de él, te lo pido por el Santo Niño de Atocha.
La mujer había nacido en Zacatecas y la veneración por Jesús cuando fue niño era más que evidente. El matrimonio se retiró en total silencio. La mujer no tocó la comida que se encontraba en el centro de la mesa. Ni siquiera en chop suey con camarón y pollo que era su favorito.
A los pocos minutos, mientras iniciábamos la comida con unos chicharrones de pollo, el doctor envió a un emisario a nuestra mesa. Era su hermano, Santos Ramos, un lego en medicina que era autista. Nunca emitía un comentario en público y era el fotógrafo oficial de las intervenciones quirúrgicas del cirujano.
Con palabras de extremada cortesía le recomendó a Larita que, al día siguiente, a las siete de la mañana, se internara en la clínica Santa Sofía. Allí sería la cirugía.
Santa Sofía era una clínica de mala muerte que se ajustaba a las posibilidades de los clientes de bajo nivel económico, pero también tenía cuartos VIP y otros tan deprimentes como los del Seguro Social y el Issste. Tenían jarras de plástico para que los pacientes bebieran agua después de las cirugías; los vasos con colores pastel daban la impresión de que tenían muchos años de uso, algunos estaban mordidos de la orilla superior.
Poco antes de terminar la comida, me encontré al doctor Ramos en el baño del Shangrilá. Estaba orinando en el mingitorio de al lado. Aquel distinguido cirujano había descuidado la próstata y al hacer pipi emitía un lastimoso murmullo. Además, la micción salía en etapas. A sus casi 67 años, Juventino se veía radiante. Había aprovechado los congresos de cirujanos plásticos para que sus colegas le metieran bisturí, de allí ese aspecto jovial que se contraponía a su penoso orinar, con ese quejido doloroso.
-Qué situación tan penosa cargas en tus hombres, hermano, me dijo de mingitorio a mingitorio. “Aguantar a ese cabrón día y noche es para que te santifiquen”, dijo Juventino que en dos días había terminado por odiar a Larita.
Aproveché para preguntarle los detalles de la cirugía sobre todo el costo, que estaba seguro sería motivo de enorme disgusto de Larita que era sumamente fijado en los gastos que realizaba, a pesar de ser un multimillonario. Era evidente que el cirujano estaba ebrio, por eso evadió ambas preguntas.
El cirujano mostraba la efusividad que genera el coñac y el vino tinto. Frente al espejo, parados ambos en el lavamanos, me mostró sus manos:
-Estas manos, hermano son chingonas. Yo hago milagros. Cambio vidas. Cuando vayas a mi consultorio te voy a enseñar las fotografías de lo más selecto de la sociedad, para que conozcas el antes y el después y tú me vas a decir: ‘eres un artista’, porque eso soy…”
– “No lo dudo”, comenté en forma apresurada para aprovechar su presencia. “¿Crees que Larita tenga una oportunidad cuando apliques esas manos milagrosas en su cara?”
Volvió a evadir la pregunta. Antes de despedirse me dijo: “La vida a veces tiene sorpresas”.
La larga lista de clientes del doctor Ramos incluía a dos dueños de medios de comunicación, muy prominentes y poderosos en la ciudad; centenas de mujeres, algunas esposas de criminales; presumía el embellecimiento de damas que habían destacado como conductoras de televisión y como reinas de belleza.
Al siguiente día, poco antes de las siete de la mañana, la humanidad de Larita estaba vestida con una bata azul, de las desechable. Le ordenaron que se quitara toda la ropa que llevaba puesta, hasta los calcetines y le pidieron que se acostara en una camilla. Allí le dieron un medicamento y lo canalizaron, que no es otra cosa que colocarle el suero por la vía intravenosa.
-Me duermo hermano, me duermo…reza por mí, tengo miedo de morir siendo tan pecador…
Le hice saber que el Papa le había dado una bendición plenipotenciaria y que tenía la protección de los beatos y santos del papado romano.
Dramático como él solo, todavía con los lentes puestos, me pidió que en caso de morir le dijera al notario público que me entregara un millón de dólares por todos los favores que me debía. Sus palabras mostraban la esencia de una lengua falaz, pues era imposible que el abogado del empresario cumpliera una voluntad sin ningún sustento jurídico, sin un documento en mano.
La camilla recorrió el pasillo que lleva al quirófano. Mientras, el chofer y yo, nos acomodábamos en el cuarto VIP que le habían asignado a Larita. Por unos momentos me recostaba en el sillón reposet que colocaban a los cuidadores de los enfermos e intentaba dormir, pero la televisión estaba transmitiendo un programa de deportes y don Arcadio, que sufre de sordera crónica, escuchaba al comentarista hablar de la tabla posiciones del futbol mexicano y transmitía los mejores goles de la semana.
El sonido era tan alto que mis oídos retumbaban y la cabeza empezaba a dolerme.
Intenté irme a casa, pero pensé en Larita, en su divorcio, en su soledad, en la mala relación con sus hijos. Pensaba que, si aquella versión de Juan el Bautista tenía en su mente heredarme un millón de dólares, podría declinar a su intención si no me encontrara en el cuarto.
A las diez de la mañana, Larita entró al cuarto en la misma camilla en la que fue llevado al quirófano. Dos enfermeras nos pidieron que le habláramos hasta que despertara totalmente.
– ¿Cómo se siente, mijo?, le preguntó la enfermera a Larita
– ¿Quién está aquí?, preguntó un tanto descontrolado.
-Aquí estamos sus enfermeras y dos señores. ¿Cómo se siente?, volvió a preguntar la enfermera.
Al no sentirse solo, volvió a dormir y así estuvo hasta el mediodía. No podía ver debido a unas enormes gasas que cubrían su rostro. Llegaban hasta la mitad de su nariz y le rodeaba la cabeza.
-Eres un verdadero amigo, no me has dejado solo, me dijo Tino Lara. ¿Dónde está Arcadio?, preguntó inmediatamente.
-Aquí estoy Lara, a la orden.
Le pidió que fuera a pagar la cuenta y que, si veía al doctor Ramos, le mentara la madre. Todos reímos.
Juventino y su hermano Santos ingresaron a la habitación de Larita para darle las últimas instrucciones. Se tardaron porque después de la intervención de Larita operó a dos señoras y estaba exhausto.
Las indicaciones eran las básicas, como no bañarse, no tomar bebidas heladas, tomar los antibióticos, alimentarse con líquidos y esperar 48 horas para que un profesional le quitara las vendas.
-Tú mismo te las puedes quitar, pero que alguien te ayude. Si quieres te mando a una persona que te dé el servicio, pero eso cuesta. Tú me dices.
La esposa de Arcadio era enfermera y ya se había comprometido a velar el sueño de Larita, a darle de comer, a suministrarle los medicamentes y a quitarle el vendaje.
Santos Ramos nos enseñó las fotografías del antes y después. Ya no tenía las bolsas, pero estaba muy hinchado.
Más tranquilo, me despedí de Tino Lara y no volví a saber de él hasta el martes a las siete de la mañana. La cosa fue así: estaba durmiendo y en eso escuché el timbre del teléfono de casa. Era algo inusual, por eso lo contesté en forma inmediata.
Era Tino y estaba furioso:
– ¡Hijo de la chingada! ¡Voy a matar a ese pinche cirujano de mierda! Esto no se va a quedar así. Se extralimitó…me volvió a ver la cara de pendejo. Juzga tú, te voy a mandar una fotografía para que veas lo que me hizo el cirujano de mierda…

Los ojos negros, llenos de odio, estaban al fondo de los párpados hinchados y pegados. Como un chino después de levantarse.
A los pocos minutos, el teléfono volvió a sonar y la voz de Tino Lara era más lastimosa, seguía su furia.
– ¡No quiero ver ni a Sanjosé, ni a nadie! ¡Ya me imagino, lo que van a decir de mí, que soy un pichón de paloma!
(Los personajes que aparecen en este escrito son, en parte, ficticios; el noventa por ciento es real y el 10 por ciento es producto de la imaginación del autor o, posiblemente, sea al revés)