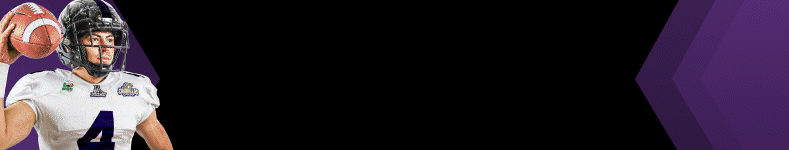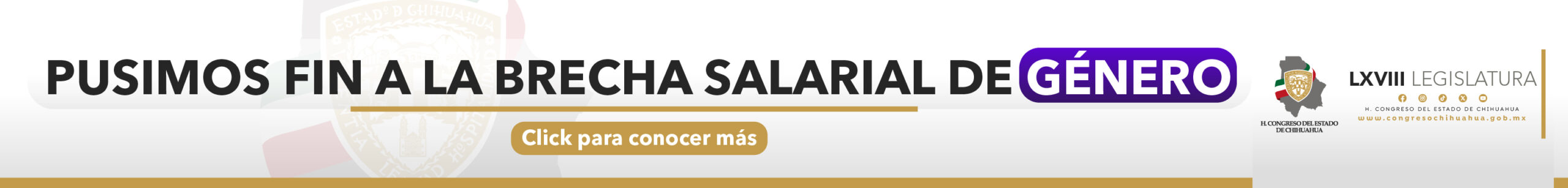LURO VERUM
Por Rafael Navarro Barrón
En noviembre de 1984, María Eugenia Campos Galván acababa de cumplir 9 años, una edad que le permitía estar soñando en el universo infantil de la época, ya que no fue una niña precoz, sino todo lo contrario; en cambio, López Obrador era un joven que recién había cumplido los 31 años de edad y aun militaba en el PRI.
En cambio, Cruz Pérez Cuéllar, el alcalde de Ciudad Juárez, había cumplido sus quince añotes y empezaba a tener conciencia del país en el que vivía. No fue tan adelantado como el ‘niño maravilla’, Javier Corral que se erigía como un imprudente reporterito con esa voz ceremoniosa que, en una ocasión, confundió el nombre del gobernador Oscar Ornelas con el de don Manuel Bernardo Aguirre.
Y qué decir del culicagao alcalde de la ciudad de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza que esos ayeres delictivos de Caro Quintero apenas tenía un año de edad y que, como hoy, no entendía, ni entiende, ni entenderá la política y la función pública.
Mientras todo eso ocurría en 1984, la entidad se encontraba en un mar de mariguana. A distancia, parece imposible que el gobernador del Estado de la época, Oscar Ornelas y la estructura de su gobierno, sin quitar a la Dirección Federal de Seguridad y a su contraparte estatal que tenía ex agentes federales al servicio del Estado, no supieran lo que estaba ocurriendo en Chihuahua, Jiménez, Camargo, Ojinaga, Parral, Aldama y Coyame.
Las agencias vehiculares de esos municipios agotaron las ventas de vehículos de carga y pick ups. Los apellidos y nombres rimbombantes de la alta sociedad, replican aún en la conciencia de aquellos astutos vendedores de automotores.
Cómo laudar a los Alden, a los Cruz Ruseck, a los Touche, a los Camberos, a los Ramos, proclives a las ganancias fáciles, porque están acostumbrados a sobar la mano de los gobernantes a cambio de las flotillas de vehículos oficiales que se adquieren en sus agencias.
La enorme incógnita que nos abruma en el 2022 es entender cómo pasaron desapercibidas las toneladas de harina de maíz, que se procesaron en las tortillerías de Aldama, Coyame, Ojinaga, Jiménez y Camargo, que trabajaban día y noche para garantizar la producción de tortillas de maíz para aplacar el hambre de 15 mil esclavos del narco.
En esa enorme estructura delictiva, que se las ingenió para crear los campos de concentración del narco, estuvieron inmiscuidos médicos, farmacias, abarroteras, ferreterías; los empresarios y mini empresarios, así como los alcaldes de la época se hicieron tontos, unos por miedo, otros por complicidad, para jugar al policía chino e intentar pasar desapercibidos en esa empresa que dirigían los narcos más peligrosos del momento.
En el Verano Caliente, en 1986, uno de los corillos daban cuenta de la relación poder y narco. En las calles, vestidas de azul y blanco, se gritaba: “Baeza, ratero, amigo de Quintero”.
En esa época muchos políticos y empresarios fueron beneficiados durante el proceso de producción y procesamiento de mariguana. De la noche a la mañana se convirtieron en socios indirectos de Caro Quintero. Esos capitales aún están presentes en el Estado de Chihuahua al igual que muchos de los funcionarios y ex policías cómplices.
Los cínicos seudo empresarios, viven como si nada, sin conciencia, así como los funcionarios federales, municipales y estatales que se vieron inmiscuidos en ese mundo de complicidades.
Es como en el presente. ¿Alguien conoce un notario público pobre? ¿Alguien visualiza una oficina notarial en una vecindad de cuarta? A poco nadie se da cuenta de las relaciones desaseadas de algunos Notarios Públicos de Ciudad Juárez y, en general de la entidad. Es más que evidente que se han enriquecido por el trabajo que realizan a favor del crimen organizado, de delincuentes de cuello blanco y a favor de los capitales nefastos de la frontera.
Las empresas, dedicadas al mercado inmobiliario son poderosas y especulan gracias a la delincuencia a cuyos emisarios les venden residencias de todos tamaños, en efectivo, cotizadas en dólares, bajo la garantía de los prestanombres.
Recordando lo que ocurrió en 1984, en aquel noviembre donde se destapó la cloaca criminal del rancho El Bufalo y unos días más, el más grande campo de concentración que haya tenido el Estado de Chihuahua en Falomir y El Chilicote, los alcaldes inmiscuidos nunca fueron citados a declarar. Ni siquiera el gobernador del Estado, su gabinete de seguridad y los agentes federales que mantenían una red de protección a Caro y a sus socios.
En Camargo, el presidente municipal era Carlos Aguilar Camargo; en Jiménez, Zacarías Luján Luján; Alfredo Amaya Medina, en Parral; en la ciudad de Chihuahua, Luis H. Álvarez; en Aldama, Héctor Cruz Acosta; en Ojinaga, José Leyva Aguilar, además del edil de Coyame del Sotol, del cual desconozco su nombre.
Y en la actividad pública federal, el patarato fiscal de hierro, Antonio Quezada Forneli; los comandantes de la Policía Judicial Federal en funciones, junto con sus madrinas. Todos fueron ciegos y sordos, no tuvieron evidencia de los campos de siembra y procesamiento, no obstante que miles de toneladas, algo así como 10 millones de kilos de mariguana pasaron por sus narices.
El acto y silencio pillín que realizaron funcionarios, políticos, jefes policiacos, ministerios públicos y, sobre todo, el Ejército y la PGR, en acciones de supuesta inocencia para fingir que no se enteraron de lo que ocurría. De facto se convirtieron en cómplices del ‘Capo de Capos’.
En todo ese mar de droga, cuatro periodistas, dos del periódico El Norte y otros dos del Novedades, fueron los únicos testigos del inmenso centro de procesamiento y empaquetado de mariguana en las inmediaciones de dos pueblos olvidados en el mapa chihuahuense, conocidos como Falomir y Chilicote.
Los cuatro periodistas fueron y serán los únicos testigos del poderío que ejerció Rafael Caro Quintero en la entidad chihuahuenses.
Como testigo de esas escenas, nunca imaginé correr en una montaña de mariguana. El montículo tenía una altura de 4 metros, con una extensión de 50 metros de largo y 15 de ancho.
Aquel día de noviembre de 1984, la voz del alcalde de Aldama, Héctor Cruz Acosta era un referente del grado de preocupación. Me dijo que miles de personas estaban llegando a la plaza principal de la capital del membrillo, que venían de El Chilicote y Falomir, que estaban asustados y hambrientos.
En esos años trabajaba en el Norte de Chihuahua, bajo de la dirección de Juan Antonio Rodríguez Nájera y, para ser franco, no entendía lo que me intentaba decir el alcalde Cruz Acosta. A los pocos minutos, acompañado del fotógrafo Jorge Muñoz, estábamos en Aldama observando el mar de gente que se convirtió el referente para llegar a los campos de concentración.
El centro de procesamiento de droga, posiblemente el más grande del mundo, estaba vacío. Los cuatro periodistas fuimos los primeros en llegar, incluso antes del Ejército, cuya avanzada arribó en helicópteros y luego por tierra.
Todos estábamos estupefactos observando aquellos cerros de mariguana. Pudimos constatar el estado de las barracas donde trabajaban y dormían los esclavos y la cocina donde se procesaban diariamente toneladas de comida, principalmente sopa, frijoles, papas, atoles y, eventualmente, algún guisado a base de carne.
Las barracas eran de madera, con techos de lámina negra de cartón, petrolificadas. La construcción estaba bien hecha. Consistía en bodegas de cinco metros de ancho por 30 de largo. Había varias con esas medidas.
En el piso, al centro de las barracas los narcoproductores utilizaban un plástico semitransparente, muy grueso y ancho, donde se colocaba la mariguana. Los trabajadores, en dos hileras, una frente a otra, defoliaban la mariguana para luego enviarla al cuarto de prensa y empaque.
Cuando llegamos al lugar, todo el equipo y material estaba aún en las barracas, al igual que una gran cantidad de ladrillos de hierba, algunos de los cuales fueron subidos a los tres helicópteros militares que llegaron a la zona. Las maniobras duraron varias horas. Las aeronaves iban y venían y subían droga y más droga, sin mediar ninguna explicación. Solo que eran órdenes superiores.
Un comandante del Ejército nos informó que todo el material y equipo, así como la mariguana iban a ser incinerados por lo que nos ofreció que nos lleváramos cuanta cosa cupiera en los vehículos oficiales de los medios de comunicación que representábamos, pues “podrían ser de utilidad en sus casas”, nos dijo. Se refería a los plásticos, tijeras, cintas adhesivas, navajas, utensilios de comida, básculas…
En aquel paraíso de la droga, había también camionetas último modelo que fueron abandonadas por los capataces, pero que quedaron en propiedad de militares y personas ajenas al campo de concentración.
Mientras el gobierno y los periodistas que llegaron de todo el mundo centraban la mirada en el Rancho El Búfalo, en el municipio de Jiménez, propiedad de Caro Quintero, en sociedad con Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto y Miguel Ángel Félix Gallardo, en Chilicote, municipio de Coyame del Sotol y Falomir, municipio de Aldama, más de 7 mil esclavos del narco, traídos de Sonora, Sinaloa, Michoacán y Baja California, se dedicaban a clasificar y empaquetar la mariguana que inundó el mercado estadounidense en esa época.
El día que les dieron el pitazo de que 450 militares, guiados por la DEA, habían tomado los campos de El Búfalo, se ordenó la evacuación del campo de concentración y allí empezó el éxodo. Kilómetros y kilómetros sobre una tierra blanca, polvosa que se mete hasta los huesos, fueron recorridos por los esclavos, hasta llegar a Aldama, donde fueron abordados por el Ejército en un programa de retorno a sus lugares de origen.
El convoy de periodistas decidió transportar a uno de los adolescentes que nos ayudó como guía, era de Sinaloa, de los Mochis y fue reclutado por sus primos y traído en el tren Chihuahua al Pacífico hasta la capital y de allí a Chilicote.
Particularmente me correspondió entregar al jovencito en la sede de la Quinta Zona Militar, donde se estaban concentrando a los esclavos del narco. Ese acto de buena fe, originó que un pendejete militar me detuviera y me obligara a estar de pie a un lado del asta bandera, bajo un sol quemante en pleno noviembre.
Cumplidas las tres horas, sin poderme mover un solo centímetro, arribó el general a cargo de la Quinta Zona Militar que, al descender del vehículo oficial, preguntó el motivo de mi detención y castigo. Entonces, el pendejete, informó que era “por motivos de seguridad, pues había llevado un masculino, menor de edad, que trabajaba en un campo mariguanero”.
El general estalló en ira. En forma enérgica ordenó el arresto del militar represor por dos motivos: “1- por pendejo y 2- por no preguntar a sus superiores como proceder en un acto tan delicado como castigar a un periodista”.
Por si no fuera poco, dos días después del evento de Chilicote y Falomir, unos agentes de la PGR pidieron a la dirección del periódico Norte que compareciéramos por las sospechas de que “unos periodistas andaban vendiendo la droga incautada en Coyame.”
El par de agentes nos informó que la droga había sido ofrecida a un narcotraficante de la colonia Campesina de la ciudad de Chihuahua y que los traficantes habían referido que uno de los vendedores había presumido que la droga era ‘cola de borrego’ y que había sido rescatada de los ranchos de Caro Quintero.
Muñoz y un servidor externamos nuestra molestia contra la agencia federal mexicana porque no habían visto 10 mil toneladas de droga y andaban preguntando por un periodista puchador, que no éramos ninguno de los cuatro que habíamos estado en Chilicote y Falomir.
Era una época difícil para el periodismo en Chihuahua. La ‘vieja guardia’ de la época no eran tan viejos, salvo excepciones, pero empezaban a ser sustituidos por una generación que apretaba fuerte porque estaba compuesta por estudiantes, universitarios, profesionistas y ex seminaristas que, en conjunto, motivaron un cambio radical en la manera de hacer periodismo.
Era un privilegio reportear al lado de Tavo Sandoval, Fidel Cruz Solís, Abelardo Hurtiz, Andrés Vela; Octavio, Aurelio y Andrés Páez; González Rayzola, Rafael Meixueiro, Alejandro Irigoyen, Alejandro Pérez de los Santos, Ruiz Venzor. Y aunque no escribía pero era un excelente fotógrafo, mi gran amigo, Justo Bustos Topete, conocido mejor como Joly Bustos.
Se me olvidan muchos nombres y lo lamento, pero me da gusto observar activos a los compañeros del pasado, a Jaime Mariscal, José Luis Jáquez, Froylán Castañeda, Osbaldo Salvador, Beto y Fernando Alvarado, Martín Zermeño, Felipe Fierro, Alfredo Rivera, Ricardo Holguín, Roberto Piñón, David Piñón, Juan Enrique López, Verónica Torres, Eva Trujillo, Dora Villalobos, Juan Antonio Torres, Toño Payán, Raúl Gómez Franco, Carlos González…sin contar las nuevas generaciones, que pido disculpas por no incluirlos.
Otros iban y venían a las redacciones; algunos se quedaron para siempre, los demás emigraron con el orgullo de haber sido periodistas en la ciudad de Chihuahua, además de los homólogos juarenses que también tienen su propia historia.
En esa época vivimos los primeros estertores del verano caliente. Todo inició en 1982 y se prolongó hasta 1986 con todos los personajes de la oposición que intervinieron valientemente. En 1985, vimos caer al segundo gobernador del Estado, justo a Oscar Ornelas, el ‘Manuel’ de Corral Jurado; fuimos testigos de la renuncia forzada de un rector ambicioso que creía que la Uach era de su propiedad, Reyes Humberto de las Casas Duarte. Nos tocó descubrir la venta de corneas en la capital del Estado; atestiguamos el accidente nuclear del Cobalto 60; cubrimos las muertes que provocó el verano caliente; y otras noticias de mayor o menor dimensión que se escribieron en los tres periódicos que circulaban por esos días en la capital del Estado, uno apenas naciendo en aquella época.
Los entonces adolescentes, bebés, niños y el inquilino de palacio nacional, hoy nuestros gobernantes, están muy lejos de entender lo ocurrido en aquel noviembre de 1984.
El narco era un ente controlado por las estructuras policiacas en algunos estados de la república. El problema es el mismo de hoy, las instituciones policiacas, los gobiernos, están infestados del dinero sucio que se convierte, a la postre, en el ingrediente principal de la impunidad.
De joven, Rafael Caro Quintero era un hombre de cabellera abundante, extravagante en su forma de vestir, vaquetón, mujeriego. Tenía una novia en Parral y otra en Delicias.
Su poder era tal que la larga recta de Jiménez a Ciudad Juárez era cuidada, celosamente, por la Policía Federal de Caminos. Vergonzosamente, esa corporación federal, se convirtió en unos vulgares halcones, perfectos para vigilar al capo que enamoró a Sara Cosío Vidaurri, una mujer que proviene de una familia ligada a la política y a la alta sociedad en Jalisco.
En la década de los 80 fue novia de Caro Quintero, capturado recientemente por la Marina de México.
Un idilio tormentoso, pasional entre ambos, se agravó porque Sara Cosío Vidaurri Martínez proviene de una de las familias más ricas de Guadalajara ligadas a la política. Su padre era Octavio César Cosío, exsecretario de Educación en Jalisco, y su tío Guillermo Cosío Vidaurri, exgobernador de la entidad.
Sara frecuentaba los restaurantes y centros nocturnos más lujosos de la ciudad de Guadalajara. Conoció a Rafael Caro Quintero en el restaurante Lido, propiedad de Ernesto Fonseca Carrillo.
El 18 de septiembre de 1985, Rafael Caro Quintero fue detenido, en compañía de Sara Cosío Vidaurri, en la finca Quinta La California, en Alajuela, Costa Rica. Los relatos dicen que los encontraron semidesnudos en la cama.
Hasta hoy, Sara Cosío Vidaurri ha guardado silencio sobre su relación con Caro Quintero.
Y para efectos de conocer los hechos como fueron, escrito está.